
Me entristecía que mi abuelo sólo me hubiera dejado un viejo colmenar hasta que me fijé en las colmenas - Historia del día
Mi difunto abuelo, el hombre que me contaba historias de tesoros enterrados y me prometía el mundo, me había dejado la mayor de las decepciones: un viejo y polvoriento colmenar. ¿Quién deja a su nieto una choza infestada de insectos? Esta cruel broma de herencia fue una bofetada en la cara hasta el día en que me asomé a las colmenas.
La tía Daphne se asomó por encima de sus gafas de leer, con la mirada clavada en la desordenada ropa que había desparramada sobre mi cama. "Robyn, ¿hiciste ya la maleta?".
Gemí, metiendo el teléfono más profundamente bajo la almohada. "Más tarde, tía Daphne. Le estoy mandando un mensaje a Chloe".
"Contigo, más tarde siempre es 'nunca'", suspiró, levantando las manos con fastidio. "¡Ya casi es la hora del autobús! ¡Prepárate!". Frustrada, la tía Daphne empezó a meter libros en mi mochila.
Eché un vistazo al reloj, los duros dígitos rojos se burlaban de mí. LAS 7:58 DE LA MAÑANA. Cinco minutos para el colapso. "Uf, está bien". Me levanté de la cama, con las sábanas enredadas cayendo al suelo.
Tía Daphne se acercó a mi cama y se agachó, recogió una camisa de uniforme arrugada y la alisó con un hábil movimiento de muñeca.
"Así no es como tu abuelo habría querido que vivieras, Robyn", dijo en voz baja. "Siempre hablaba de que te convertirías en una joven fuerte e independiente. Ya es hora de que aprendas a tomarte en serio la responsabilidad".
La tía Daphne no paraba de hablar... pero yo no quería saber nada.
"¿Has mirado siquiera esas colmenas que heredaste del abuelo? Debió de tener un motivo para dejarte ese colmenar, Robyn", continuó, colocando la camisa en mi cómoda...

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
Una punzada de culpabilidad me atravesó. El abuelo Archie y yo solíamos pasar horas frente a su casa, con el sol de la tarde moteando entre las hojas mientras sacábamos cuidadosamente miel dorada de las colmenas. El aroma, dulce y terroso, siempre se aferraba a él, un reconfortante recuerdo de aquellos momentos robados.
Pero eso era antes. Ahora, la idea de la miel pegajosa y el zumbido de las abejas no me atraía. Tenía cosas más importantes en la cabeza: el próximo baile de la escuela, los rumores susurrados por mi amiga Chloe de que a mi enamorado Scott le gustaba Jessica... ¡Uf! Y el tono perfecto de esmalte de uñas azul a juego con mi nuevo vestido brillante.
"Lo sé, lo sé, tía Daphne", murmuré, empujándome fuera de la desgastada silla mientras me peinaba. "Iré a ver cómo están, ¿vale? Quizá mañana".
"¿Mañana? ¡Tu supuesto 'mañana' nunca llega! El abuelo Archie creía en ti, Robyn. Sabía que eras capaz de más. Quería que te ocuparas del colmenar. Ya sabes cuánto quería a sus abejas".
Me mordí el labio. ¿Capaz de más? Lo único que quería era dormir hasta un poco más tarde, charlar con mis amigos y tal vez vislumbrar a Scott desde el otro lado de la cafetería de la escuela. La idea de colmenas pegajosas y la amenaza constante de picaduras no me atraía en absoluto. No, no iba a volver a dejarme picar ni a apestar a miel.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
"Mira, tía Daphne", espeté. "Te lo agradezco, de verdad. Pero las abejas ya no son lo mío. Además, tengo muchas otras cosas importantes que hacer que cuidar de las estúpidas abejas del abuelo o recolectar miel".
Los labios de la tía Daphne se afinaron en una línea firme. La decepción brilló en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de la bocina del autobús escolar perforó la quietud matinal.
"¡Ahí está el autobús!", murmuré, cogiendo el teléfono y metiéndomelo en el bolsillo. Cuando me apresuré a pasar junto a ella, una sola lágrima se escapó, trazando un cálido camino por su mejilla. ¿Era yo la decepción? ¿La que había decepcionado al abuelo Archie? Pero aquella mañana estaba demasiado ocupada para pensar en otra cosa o consolar a la tía Daphne.
Cerré la puerta principal de un portazo y me apresuré a subir al autobús, con los ojos fijos en mi enamorado, sentado junto a la ventanilla, jugueteando con su teléfono. Al ver a Scott, tiendo a olvidarlo todo... incluso el querido colmenar de mi abuelo, el único legado de bichos que heredé tras su fallecimiento hace siete meses.
Quiero decir, ¿quién deja a su nieta un aburrido colmenar con todas esas molestas abejas? ¿No se le ocurrió nada mejor al abuelo Archie que echarme encima esta responsabilidad indeseada? ¡Uf!

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
Otra mañana, otro día pintado del mismo tono predecible. La luz del sol se colaba por las persianas, y con ella llegaba el familiar zumbido de la tía Daphne lanzando un sermón sobre las responsabilidades.
Los últimos restos de cereales se aferraban obstinadamente al fondo del cuenco. Con un hábil movimiento de muñeca, los arrojé por el desagüe, y el ruido resonó en la cocina vacía. Me dejé caer en el sofá y cogí el móvil, cuyo familiar zumbido me atrajo de nuevo al mundo digital.
"¡Robyn!", la voz de tía Daphne me desconcentró como un cuchillo de mantequilla en la miel caliente. Hice una mueca de fastidio que pinchó mi burbuja de satisfacción.
La tía Daphne llenaba la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada pasó de los platos sucios al teléfono pegado a mi mano, y viceversa.
"Mira qué desastre", ladró, señalando el fregadero rebosante. "Sabes que tienes que limpiar lo que ensucias".
"Ahora no, tía Daphne", me quejé, con los ojos fijos en los últimos cotilleos que circulaban por mis redes sociales.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
De sus labios escapó un suspiro cargado de decepción. "¿Ahora no? ¿Cuándo es 'ahora' contigo, Robyn? Pasas más tiempo absorta en esa pantalla que respirando aire fresco".
Mi irritación estalló. "¿En serio? ¿No puedo descansar un sábado? Además, hoy en día todo el mundo utiliza el móvil para socializar".
"Socializar y perder el tiempo son dos cosas distintas", replicó la tía Daphne, elevando un poco la voz. "Hay todo un mundo ahí fuera, y lo único que parece interesarte es un pequeño rectángulo brillante".
Abrí la boca para replicar, pero ella me cortó con un gesto de la mano. "Ya basta. Estás castigada".
Levanté la cabeza. "¿Castigada? Pero, ¿por qué?".
"¿Por qué?", repitió mirándome fijamente. "Porque parece que no puedes responsabilizarte de nada. Porque, al parecer, limpiar tu propio plato o cuidar del colmenar de tu abuelo está por debajo de ti".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
El colmenar. Me invadió una oleada de culpabilidad que apartó momentáneamente el escozor de estar castigada. Las queridas colmenas del abuelo Archie eran ahora mi herencia no deseada. Cosas inútiles, zumbando con molestos insectos. ¿Por qué no podía haberme dejado algo útil, como dinero para la nueva Xbox que ansiaba desesperadamente?
"¿El colmenar?", me burlé. "¿Esa granja de abejas inútiles? ¿En serio? ¿No podía haberme dejado algo que realmente quisiera?".
La tía Daphne apretó la mandíbula. "No se trataba de darte algo que 'quisieras', Robyn. Se trataba de enseñarte responsabilidad, de conectarte con algo más grande que tú misma. Algo que tu abuelo amaba.... y quería transmitírtelo".
"Mira, tía Daphne", protesté. "Lo entiendo. Pero, sinceramente, esas cosas me dan miedo. ¿Y si me pican? No quiero ir al colegio con el aspecto de una ardilla que ha decidido decorarse la cara con chicle".
"Llevarás equipo protector", replicó la tía Daphne. "Y además, un poco de miedo es normal. Pero no puedes dejar que te impida intentarlo. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo que mereciera la pena sin un poco de sudor... o quizá un toque de miel?".
"¡Bien!", con un suspiro resignado, cogí un gran tarro de cerámica y un par de gruesos guantes de goma. Tía Daphne me entregó una lista de cosas que tenía que hacer aquel fin de semana, el primer punto manifiestamente claro: "Comprueba el colmenar. Recoge la miel, si está lista".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
Murmurando en voz baja, cogí la bicicleta y me dirigí al colmenar, situado a tres kilómetros, junto a la vieja casita del abuelo Archie. El rítmico zumbido de las abejas se hizo más fuerte a medida que me acercaba al lugar, provocándome escalofríos.
Vacilante, me acerqué a la primera colmena, la caja de madera era un lúgubre recuerdo de las incontables tardes que había pasado aquí con el abuelo. El miedo se enfrentó a una extraña curiosidad mientras miraba a través de la red de malla, observando a las abejas revolotear de flor en flor entre los panales en una danza hipnotizadora.
Respirando hondo, me puse los pesados guantes y levanté la tapa de la colmena. Una oleada de calor y el intenso zumbido asaltaron mis sentidos. El pánico amenazó con envolverme, pero el recuerdo del ultimátum de tía Daphne me espoleó.
Utilizando el ahumador, expulsé suavemente una brizna de humo y empecé a cosechar los dorados marcos rebosantes de miel. Los transferí al tarro que esperaba y coseché otro. Luego otro.
Mis dedos enguantados rozaron un panal pegajoso, lo que me produjo una oleada de adrenalina. Las abejas zumbaban sin cesar en esta estrecha caja. De repente, un fuerte pinchazo en la mano me hizo retroceder. Al mirar hacia abajo, vi una abeja gorda y furiosa aferrada a mi guante, con el aguijón incrustado en la goma.
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería rendirme. "¡Será mejor que no lo hagas si quieres recuperar tu teléfono y tu libertad, Robyn!", me castigó mi conciencia.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
Con la mirada fija en el tarro medio lleno, me armé de valor. Una picadura no iba a detenerme. Acabaría con esto, aunque sólo fuera para demostrarme algo... a mí misma, quizá incluso a la tía Daphne, que no soy una holgazana.
Ignorando el dolor palpitante de mi mano, cogí con cuidado otro marco de panal, el líquido dorado goteando por los lados. Mientras trabajaba, un destello de algo me llamó la atención en la esquina de la colmena.
Curiosa, metí la mano y saqué una pequeña bolsa de plástico desgastada por la intemperie. Con dedos temblorosos, la abrí, revelando un trozo de pergamino enrollado en su interior.
Se desplegó con un crujido, mostrando un mapa descolorido. ¿Un mapa? Qué extraño. Dibujado con una caligrafía que reconocí vagamente como la del abuelo Archie, representaba el trazado familiar de la aldea, pero también incluía extrañas marcas y símbolos que serpenteaban hacia una zona del bosque situada más allá de los límites conocidos.
Sentí una gran emoción. ¿Se trataba de una especie de mapa del tesoro? ¿Un secreto que el abuelo Archie había mantenido oculto? La idea encendió un fuego de excitación que no había sentido en semanas.
Quizá este colmenar, estas molestas abejas, no eran tan inútiles después de todo. Quizá fueran la clave de algo más grande, algo que el abuelo Archie quería que descubriera. ¿Una búsqueda del tesoro? Se me aceleró el pulso.
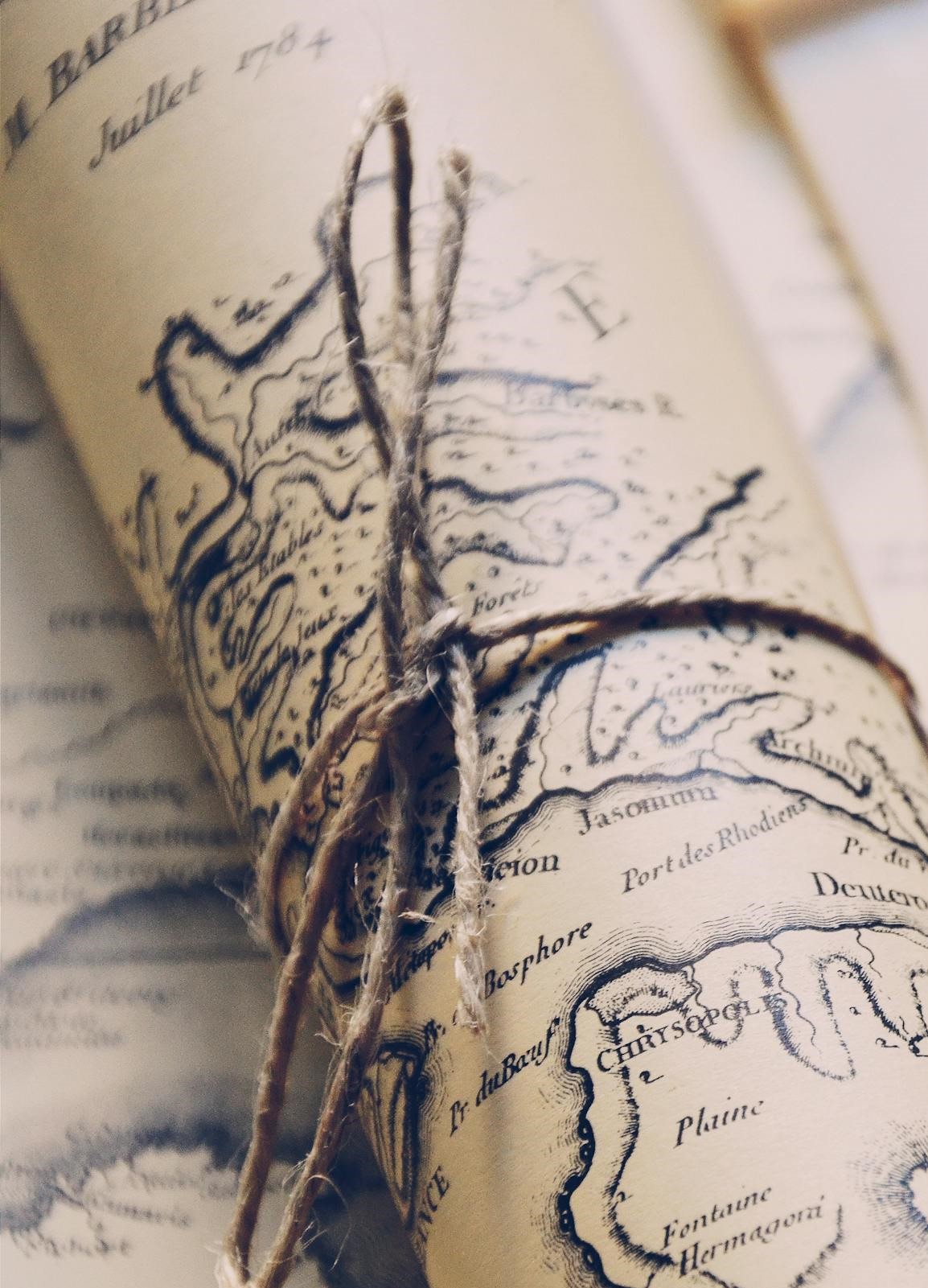
Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
Con cuidado, me metí el mapa en el bolsillo. La miel podía esperar. Ahora tenía un misterio que resolver.
***
Me ardían los pulmones, un áspero chirrido en el pecho con cada respiración dificultosa mientras volvía a casa en bicicleta. Dejé el tarro de miel medio lleno en la encimera de la cocina y salí a hurtadillas por la puerta trasera mientras la tía Daphne estaba ocupada con las gallinas del gallinero.
Al llegar a mi bicicleta, me arrojé sobre el sillín y pedaleé por la polvorienta carretera, con el viento azotándome el pelo. Pasaron más de tres kilómetros. Estaba de vuelta en el pueblo donde viví con el abuelo Archie todos aquellos meses antes de su fallecimiento.
El mapa me adentró en el bosque, un paisaje familiar que se desplegaba ante mí como un libro de cuentos trillado. La luz del sol se colaba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el suelo del bosque. Una sonrisa nostálgica se dibujó en mis labios. Me invadieron los recuerdos: tardes pasadas con el abuelo Archie, zigzagueando entre los árboles, con su estruendosa risa resonando en la quietud.
Hubo una vez en que trepó a un roble particularmente obstinado, decidido a alcanzar una colmena oculta en lo alto de sus ramas. Se enredó en un enjambre de abejas furiosas, y su risa estruendosa se convirtió en un aullido asustado. Pero incluso cubierto de picaduras, me guiñaba un ojo. "Tengo que admitirlo, calabaza, esa miel valía cada picadura. Sabía a victoria".
Solté una risita. El pánico de su cara, rápidamente sustituido por una sonrisa tímida mientras se agachaba, seguía siendo un recuerdo entrañable.
Sacudiendo la cabeza con una risita, llegué al punto en que el camino se estrechaba, haciéndose intransitable para mi bicicleta. La dejé apoyada en un robusto arce y me adentré en la maleza, con el mapa en una mano y una creciente sensación de aventura atenazándome el corazón.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Unsplash
El terreno, aunque desafiante, se sentía como un abrazo familiar. Con cada recodo del sendero, con cada giro del arroyo, un recuerdo revivía, vívido como ayer.
Allí, detrás de aquel roble retorcido, estaba la zarzamora secreta del abuelo. Me había jurado guardar el secreto, con un brillo travieso en los ojos, prometiéndome las moras más jugosas de este lado del bosque. Y allí, encaramado en esa misma rama, como si nada, ¡un búho gigante!
Recuerdo que volví corriendo, con el corazón palpitante, y la estruendosa risa del abuelo resonando entre los árboles. "Sólo es un búho cornudo, cariño", se reía, revolviéndome el pelo. "Te tiene más miedo a ti que tú a él".
Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios a pesar del dolor que sentía en el pecho. Más adelante, una raíz especialmente nudosa me enganchó la bota. "¡Ten cuidado! La voz del abuelo parecía susurrar en la brisa. Siempre me había advertido sobre las raíces astutas que parecían tener mente propia.
Y entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. Éste era el lugar, ¿no? Aquel en el que el abuelo solía contarme historias sobre el misterioso Caminante Blanco, una criatura mítica que vagaba por estos bosques, dejando sólo un rastro de hojas escarchadas a su paso.
Entonces, enclavada entre un grupo de altísimos pinos, la vi: la casa desierta del guardabosques. Una cabaña de madera desgastada, adornada con pintura descascarillada y un porche hundido, se erguía como testamento silencioso de tiempos pasados.
Aquí, después de las cosechas de miel, el abuelo Archie me obsequiaba con historias mientras devorábamos sus sustanciosos bocadillos y su tarta recién horneada, un feliz preludio de nuestras siestas vespertinas.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Unsplash
Me invadió una oleada de nostalgia agridulce. Recordaba cuando, de niña, correteaba con las coletas al viento y le rogaba que me llevara cerca para poder jugar con las campanillas de viento que tintineaban en el techo del porche.
Cada tesoro olvidado -una taza de té desconchada, fotografías descoloridas- era un testimonio silencioso de aquellos momentos entrañables. Incluso las astas polvorientas que adornaban las paredes, antaño trofeos de sus días de caza, parecían ahora nostálgicas.
Se me saltaron las lágrimas y se me hizo un nudo en la garganta. No era una cabaña cualquiera; era un depósito de recuerdos compartidos, un vínculo tangible con el abuelo. Recuerdos que bailaron en mi cabeza en cuanto puse un pie en el chirriante porche.
"Parece un campista feliz", casi podía oír retumbar la voz del abuelo, con un brillo en los ojos. Le encantaba burlarse de mí porque la gente de ciudad no estaba acostumbrada a la sinfonía de la naturaleza: el canto de los grillos, el silbido del viento entre los pinos, el gorgoteo de los arroyos.
Me arrodillé junto al nudoso árbol enano que permanecía centinela junto al porche, con sus ramas extendidas como dedos nudosos. Me invadió una oleada de nostalgia mientras pasaba la mano por la áspera corteza.
"Cuidado, cariño", resonó en mi mente la voz del abuelo. "No querrás despertar a los gnomos gruñones que viven dentro". Habíamos pasado incontables tardes encaramados a estas mismas ramas, él contándome historias fantásticas susurradas por el viento.
Las hojas secas del arce crujieron bajo mis dedos cuando empecé a despejar un espacio bajo el árbol. Cada crujido parecía susurrar otro recuerdo, otro momento compartido con el hombre que significaba el mundo para mí. Echaba tanto de menos al abuelo.
Allí, entre la tierra, había un destello metálico que me resultaba familiar. Era la llave oxidada que el abuelo Archie solía esconder para darnos acceso al polvoriento interior de la cabaña. Me temblaron los dedos al cogerla, con una oleada de emociones arremolinándose en mi interior.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pixabay
Las oxidadas bisagras gimieron en señal de protesta cuando empujé la puerta para abrirla, revelando una escena congelada en el tiempo. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se filtraban por las mugrientas ventanas. Las telarañas cubrían las esquinas. Mis ojos recorrieron la habitación, observando el descolorido papel pintado de flores y el desgastado sillón situado junto a la fría chimenea.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin la voz retumbante del abuelo ni su cálida presencia, la cabaña parecía inquietantemente vacía. Entré despacio, y cada crujido de las tablas del suelo se hizo eco de mi ansiedad.
Mi mirada se posó en una mesita situada en el centro de la habitación. Sobre ella, en medio de un caótico revoltijo de baratijas polvorientas, había una caja de metal que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su superficie estaba adornada con intrincadas tallas, que captaban la luz del sol y proyectaban un resplandor de otro mundo.
Pegada a un lado había una nota, con la tinta descolorida apenas perceptible. Mi corazón tartamudeó en mi pecho al leer las palabras garabateadas en el papel amarillento:
"A mi queridísima Robyn, un regalo especial aguarda a ser abierto al final de tu viaje. Pero guárdalo, querida, y ábrelo sólo cuando tu viaje llegue a su fin. Tu corazón sabrá cuándo es el momento adecuado. Con todo mi amor, tu abuelo".
Se me formó un nudo en la garganta. Rastreé los grabados de la caja y me entraron ganas de abrirla. ¿Qué secretos guardaba? ¿Estaría llena de mensajes crípticos que me guiarían en esta inesperada aventura? ¿O tal vez contenía un recuerdo especial, un último abrazo del abuelo aunque ya no estuviera? ¿Era la pulsera de oro que quería? ¿O el caro smartwatch como el que tenía mi rival en clase, Emma?

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
La tentación era casi insoportable. Pero las palabras del abuelo resonaban en mi mente: "Se abrirá al final del viaje".
A pesar de mi burbujeante curiosidad, sabía que nunca podría desobedecer sus deseos. Respirando hondo, guardé la caja en la mochila, decidida a continuar el viaje que el abuelo había trazado para mí.
***
El suelo del bosque crujía bajo mis pies a cada paso que daba mientras me adentraba en él, con el mapa fuertemente agarrado en la mano. El siguiente hito, sin embargo, presentaba un desafío: el mapa mostraba una cascada, cuyo rugido se suponía audible desde lejos.
Pero tras lo que me parecieron horas de navegar por la densa maleza y trepar por rocas cubiertas de musgo, empecé a dudar. ¿Había interpretado mal el mapa? ¿Me había perdido sin remedio?
La luz del sol, débil y moteada, apenas atravesaba el espeso dosel. Respiraba entrecortadamente, resonando en la inquietante quietud. Los sonidos reconfortantes del canto de los pájaros y el susurro de las hojas habían desaparecido, sustituidos por un silencio inquietante.
Me pasé un dedo por un rasguño reciente en el antebrazo. Me dolía. Los bichos piratas, esos pequeños terrores con sus diabólicas picaduras, me estaban ganando la guerra en los tobillos y los brazos.
"Estúpido mapa", murmuré en voz baja, volviendo a desplegar el endeble papel. Se arrugó en mi mano temblorosa, burlándose de mi bravuconería. ¿Era éste el giro correcto? ¿O había estado siguiendo el rastro de un ciervo todo el tiempo? El pánico me arañaba la garganta, y su gélido agarre se estrechaba a cada segundo que pasaba.
Esto no habría ocurrido si me hubiera quedado en la acogedora casita de la tía Daphne. Chocolate caliente junto al fuego, pantuflas mullidas... muy lejos de esta maleza rasposa y del miedo que me carcomía el estómago. La codicia me había conducido hasta aquí. Las viejas historias del abuelo sobre el "tesoro escondido", una ridícula fantasía infantil a la que me había aferrado como a un salvavidas.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
El sudor me pegaba el pelo a la frente y me escocía los ojos. El recuerdo del abuelo, su risa estruendosa y su mano cálida y callosa, pasó por mi mente.
Una punzada de culpabilidad me apuñaló. Me había enseñado a respetar el bosque, a navegar por sus secretos con paciencia y ojo avizor. ¿Dónde estaba ahora esa paciencia? ¿Dónde estaba el ojo agudo enterrado bajo esta montaña de autocompasión?
De repente, una ramita se quebró en la distancia. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Había lobos aquí? Los terrores imaginarios de la infancia, alimentados por demasiados cuentos, volvieron a mi mente. Puede que la tía Daphne tuviera razón. Este lugar podría tragarte entera y nadie lo sabría jamás.
Las lágrimas me punzaron el fondo de los ojos, enturbiando el camino ya de por sí borroso. La vergüenza me quemaba más que las picaduras de insecto. Ya no se trataba de un tesoro. Se trataba de orgullo, un tonto intento de demostrar que podía ser fuerte e ingeniosa, como solía ser el abuelo. Pero ahora sólo sentía miedo y una soledad aplastante.
Respirando hondo y temblorosa, me obligué a pensar. Volver atrás parecía tentador, pero con el sol bajo en el cielo, el bosque sería aún más traicionero por la noche. El puente, ese puente de madera del que siempre hablaba el abuelo... quizá fuera la clave. Si podía encontrarlo, tal vez podría salir de este lío.
Enjugándome una lágrima, enderecé la mochila; el cuero desgastado me resultaba familiar. "Vale, Robyn", me susurré a mí misma, con una voz que sonaba extraña en el opresivo silencio. "Encontremos ese puente".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
Aún estaba a tiempo de convertir esta insensata aventura en una auténtica búsqueda del tesoro. Una oportunidad de descifrar el código del abuelo y reclamar el premio que aguardaba al final. Tal vez fuera oro, tal vez joyas... fuera lo que fuera, lo encontraría. Sería mío.
***
El calor presionaba como una mano pesada, succionando la humedad de mi cuerpo. Empecé a sentir la garganta como papel de lija. Agotada, me desplomé bajo la escasa sombra de un árbol ralo, y la luz del sol apenas me dio tregua. Me miré las rodillas y los codos raspados, las furiosas ronchas rojas que atestiguaban mi imprudente caminata.
Una punzada de añoranza, aguda e inesperada, me golpeó. Me imaginé la impoluta cocina de la tía Daphne, con el aroma de las galletas recién horneadas llenando el aire. Los recuerdos de su ajetreo, con una sonrisa reconfortante grabada en el rostro, inundaron mi mente. Por aquel entonces, había dado por sentada su amabilidad. Su insistencia en que me preparara la mochila o lavara los platos me parecía una reacción exagerada.
"Ya eres mayorcita, Robyn", me decía a menudo. "Ya es hora de que aprendas a cuidar de ti misma".
Hice una mueca de dolor. Aquellas palabras resonaban en la quietud, un recordatorio constante de mi dependencia infantil. Con manos temblorosas, abrí la cremallera de la mochila, con una pizca de esperanza aferrada a la posibilidad de encontrar algún alijo olvidado de barritas de cereales o caramelos.
Pero la única prueba de mis pasados hábitos de picoteo eran envoltorios de caramelos arrugados y dos galletas rancias y rotas esparcidas por el compartimento inferior.
Se me escapó un grito ahogado. ¿Por qué tenía que ser hoy, precisamente hoy, cuando la tía Daphne decidiera tomar cartas en el asunto?

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
La desesperación me atenazó mientras rebuscaba en el escaso contenido, buscando desesperadamente algo remotamente comestible. Pero no había nada.
Se me llenaron los ojos de lágrimas, nublándome la vista. Las ahogué, obligándome a respirar hondo y temblorosamente. No tenía sentido regodearme en la autocompasión. Tenía que encontrar la forma de salir de este lío.
Miré a mi alrededor en busca de bayas comestibles, pero no había ninguna. Junté las migajas de galleta que quedaban, pero la magra ofrenda no sirvió para apaciguar el gruñido de mi estómago. Sentía la garganta reseca, la lengua espesa y algodonosa.
"Concéntrate, Robyn", murmuré para mí. "Encuentra el puente. Encuentra agua".
Ignorando el dolor de barriga, me adentré en el bosque, con el mapa agarrado desesperadamente en la mano sudorosa. La voz del abuelo, un débil eco de toda una vida, me susurró al oído: "Hay un pequeño parche de cicatrizante junto al viejo roble, Robyn. Es bueno para picaduras y rasguños".
Mis ojos escrutaron la maleza, buscando las familiares hojas en forma de corazón. Y allí estaban, un pequeño racimo enclavado entre los helechos. Me invadió el alivio, haciendo retroceder momentáneamente el miedo que roía los bordes de mi mente.
Con cautela, arranqué unas cuantas hojas y las aplasté entre dos piedras lisas. El penetrante aroma llenó el aire mientras me untaba la pasta verde en los brazos y piernas que me escocían. No duraría mucho, pero la sensación refrescante ofrecía una pizca de consuelo.
Me aventuré más lejos. El sonido del agua, tenue al principio, se hizo cada vez más fuerte. El corazón me martilleaba en el pecho. El agua significaba supervivencia. Siguiendo la melodía del arroyo, me abrí paso a través del denso follaje.
Entonces lo vi: una cinta plateada que serpenteaba entre los árboles. El río. ¿Pero dónde está el puente? Me invadió el pánico, con zarcillos helados deslizándose por mi columna vertebral.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
El mapa, arrugado y húmedo, no ofrecía consuelo. Éste no era el suave arroyo al que solía llevarme el abuelo. Era una agitada masa de agua que se movía con rapidez y cuya superficie se desdibujaba con la luz mortecina.
Ignorando el camino traicionero, bajé por la orilla rocosa, impulsada por una sed desesperada. Al llegar al borde del agua, me arrodillé y junté las manos para recoger el frío líquido. Tenía un ligero sabor metálico, pero en aquel momento era un néctar vivificante.
Al levantarme, el precario suelo me traicionó. La roca resbaladiza bajo mis pies cedió, haciéndome caer en la corriente helada. Un grito salió de mi garganta, ahogado por el agua helada que me envolvió. Mi mochila, pesada e incómoda, me arrastró hacia abajo. El terror me impulsó hacia arriba, pero la corriente era implacable, arrastrándome río abajo.
"¡Socorro!", grité, un jadeo ahogado que burbujeaba inútilmente a través del agua que me llenaba la boca.
Mis pulmones se llenaron de jadeos de pánico mientras buscaba desesperadamente algo a lo que agarrarme. Mis dedos rozaron una rama áspera. Con una oleada de adrenalina, me aferré.
Las lágrimas me corrían por la cara. "Abuelo", susurré, el nombre como una súplica desesperada en el desierto implacable. Al pensar en él, una pizca de claridad atravesó el pánico. Él no habría querido que me rindiera. Me había enseñado a luchar, a ser valiente.
Con una respiración temblorosa, tomé una decisión. La mochila, llena de suministros inútiles, era un peso muerto. Desabrochando las correas, la solté tras coger sólo la caja metálica del abuelo, la corriente se la llevó en un destello rojo.
Sintiéndome más ligera y maniobrable, pataleé con las piernas, luchando contra la traicionera corriente. La orilla parecía estar a kilómetros de distancia. Pero no me rendiría. Todavía no. Utilizando cada gramo de fuerza, me impulsé a través del agua, jadeando a cada brazada.
Mis dedos rozaron un tronco sólido, un salvavidas en el caos agitado. Me aferré a él con todas mis fuerzas, mientras la corriente me zarandeaba como a una muñeca de trapo. Luego, con un último empujón, me depositó, chisporroteando y magullada, en la orilla fangosa.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
El agotamiento me golpeó como un maremoto. Sentía los miembros como tubos de plomo y cada respiración entrecortada me raspaba la garganta. Me desplomé bajo las ramas de un roble gigante, cuyas hojas me ofrecían un escudo contra la oscuridad. Los ojos se me llenaron de lágrimas, calientes y punzantes, que empañaron las formas ya borrosas del bosque que me rodeaba.
Sola. Perdida. Un único sollozo escapó de mis labios, resonando en la inmensidad desconocida. Las imágenes del rostro decepcionado de la tía Daphne pasaron por mi mente. ¿Se molestaría siquiera en buscarme? ¿O me quedaría atrapada aquí para siempre, una nota a pie de página olvidada en mi estúpida historia de aventuras?
Una oleada de autocompasión amenazó con envolverme, pero entonces un destello de memoria, tenue y distante, chispeó en mi interior. La voz del abuelo Archie, áspera y curtida, llenó mi cabeza: "No te quedes ahí sentada compadeciéndote de ti misma, calabacita. No hay nada en este mundo que no pueda superarse con un poco de agallas y determinación. Levántate. Ponte en marcha. Puedes hacerlo".
La vergüenza me ardía en la garganta, más caliente que las lágrimas que me corrían por la cara. ¿Cómo había podido olvidar sus palabras? Todo este tiempo había estado persiguiendo una fantasía infantil de un tesoro enterrado, descuidando las verdaderas lecciones que él había intentado enseñarme.
Con mano temblorosa, cogí mis vaqueros húmedos, me los quité y los colgué de una rama baja. El tejido húmedo se sentía pegajoso contra mi piel. Seguí el ejemplo de la chaqueta, cuyo color rojo contrastaba siniestramente con el suelo cada vez más oscuro del bosque.
Mi mirada se posó entonces en la caja metálica, que brillaba débilmente bajo la luz mortecina. Una pizca de esperanza parpadeó en mi interior. Quizá contuviera un mapa, una pista, algo que pudiera llevarme a casa.
Las palabras del abuelo: "Se abrirá al final del viaje", me atormentaban. Pero estaba maltrecha para seguir esperando. Me rendí. Éste era el final de mi viaje. Así que decidí seguir adelante y abrir la caja.
Me temblaban los dedos al abrirla, las bisagras oxidadas gemían en señal de protesta. Pero en lugar de pergaminos o joyas, mis ojos se posaron en una visión familiar: un tarro de cristal lleno de miel dorada.
Me invadió la decepción. ¿Miel? ¿Era esto? Después de todo esto, después de los mensajes crípticos, la caza, la experiencia cercana a la muerte... ¿todo por un tarro de miel? Una chispa de ira parpadeó en mi pecho.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
"¿Me tomas el pelo, abuelo? ¿En qué estabas pensando?", grité.
Y entonces, metida al lado, encajada en un gastado marco de cuero, había una foto. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez no era de frustración. Era curiosidad. Una yo más joven, de apenas seis años, sonreía desdentada junto al abuelo Archie, ambos cubiertos de miel pegajosa de pies a cabeza.
En el reverso, un mensaje garabateado con su letra familiar: "El día que recolectamos miel juntos. Trabajo duro, dulce recompensa".
Un sollozo se ahogó en mi garganta. La vergüenza se retorció en mis entrañas. Todo este tiempo había dado por sentadas sus lecciones. Su tranquila sabiduría, su inquebrantable fe en mí... Lo había desechado todo en una búsqueda egoísta de emociones.
Sorbiendo las lágrimas, me limpié los mocos con el dorso de la mano. Era hora de dejar de lamentarme y empezar a actuar. No le defraudaría. Ya no.
Recogí ramas caídas y hojas secas, construyendo un improvisado fuerte de hojas bajo el denso dosel del roble. No era perfecto, pero me daría cobijo durante la noche.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Shutterstock
Cuando por fin descendió la oscuridad, el bosque que me rodeaba cobró vida con una sinfonía de sonidos nocturnos. Los grillos cantaban un coro incesante, interrumpido por el aullido lejano de los perros salvajes y el inquietante ulular de un búho. Acurrucada entre las hojas, me rugió el estómago mientras me dormía.
***
El abuelo Archie estaba a mi lado, con el rostro curtido y un calor familiar. Me apartó suavemente un mechón de pelo de la frente. "No te preocupes, calabacita", me susurró. "El trabajo duro es la clave de todo. Es fácil rendirse, pero las recompensas más dulces llegan tras las luchas más duras".
"Te quiero, abuelo", susurré, con los ojos llenos de lágrimas. "Siento haberte defraudado. Me esforzaré más. Te lo prometo".
El agudo escozor de una brisa fría me abofeteó la mejilla. Despertándome de un salto, miré a mi alrededor, desorientada por un momento. El suelo del bosque era negro como la tinta, y la luz de la luna se filtraba a través del escaso dosel de hojas.
"¿Abuelo?", grité. "Abuelo, ¿estás ahí?".
Me respondió el silencio, sólo roto por el implacable canto de los grillos. Una punzada de soledad se apoderó de mí, pero esta vez era diferente. No era el miedo a estar sola, sino el dolor de echarle de menos. Me invadieron los recuerdos: las noches pasadas en el columpio del porche, el abuelo señalando las constelaciones, su voz como un rumor reconfortante.
"Siempre que Dios se lleva a nuestros seres queridos", decía, "los coloca en lo alto del cielo para que velen por nosotros".
Se me escapó una lágrima mientras contemplaba el lienzo cubierto de estrellas. Una estrella, más brillante que las demás, parecía guiñarme un ojo. En un susurro ahogado, suspiré: "¡Abuelo!".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
Respirando hondo, cogí el tarro de miel. El abuelo siempre decía que una cucharada podía ahuyentar cualquier malhumor. Al desenroscar la tapa, el aroma familiar volvió a llenar mis sentidos. Sumergí un dedo tembloroso en el líquido dorado y me lo llevé a los labios.
La dulzura se extendió por mi lengua, una explosión de calor familiar. No fue sólo el sabor, sino el recuerdo que desató: una yo más joven, riendo junto al abuelo mientras extraíamos torpemente la miel de las colmenas, con la cara pegajosa por la dulce recompensa de nuestro trabajo.
Una sola lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez no estaba impregnada de autocompasión. Era una lágrima de determinación. El abuelo no habría querido que me rindiera. Me habría dicho que me sacudiera el polvo, usara la cabeza y encontrara el camino de vuelta.
Agarrando el tarro de miel vacío, un pequeño consuelo en la vasta oscuridad, me acurruqué bajo la atenta mirada de un millón de estrellas, rezando por la luz del amanecer.
***
Los punzantes rayos del sol matutino me despertaron, despertándome de un sueño intranquilo. Me levanté con los músculos gimiendo en señal de protesta. Mi ropa húmeda se pegó a mí mientras abrazaba la caja metálica contra mi pecho y emprendía el camino, cada paso como una promesa silenciosa al abuelo. No lo defraudaría. Ya no.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Unsplash
El suelo del bosque, irregular y lleno de raíces y hojas caídas que se enganchaban en mis zapatos, no ofrecía tregua. El silencio sólo lo rompía el piar ocasional de los pájaros o el susurro de las hojas en la brisa invisible.
Mientras caminaba, un escalofrío sacudió mi cuerpo. La humedad de la ropa se me había metido en los huesos, dejándome helada hasta la médula.
De repente, surgió un recuerdo, vívido como un cuadro. Una cálida tarde de verano brillaba en la superficie del lago, el agua reflejaba el infinito cielo azul. El abuelo estaba sentado a mi lado, con el rostro curtido y una sonrisa familiar mientras me enseñaba pacientemente a lanzar el sedal.
"Tranquila, cariño", me decía con voz cálida. "Poco a poco se gana la carrera, ¿recuerdas?".
Tanteaba con la caña de pescar, el sedal se enredaba más que lanzaba. El abuelo soltó una risita, y sus líneas de expresión se hicieron más profundas.
"Ya está", dijo, desenredando el lío con práctica facilidad. "Así de fácil. Ahora, un suave movimiento de muñeca, ¡y ya está!".
El flotador navegó grácilmente por el agua y aterrizó con un suave plop. Permanecimos sentados en un silencio agradable, interrumpido únicamente por el suave chapoteo del agua y el trinar de los pájaros en los árboles. Entonces, el abuelo tarareaba una suave melodía, una melodía sencilla que parecía entretejerse entre las hojas y bailar con la brisa.
Sin darme cuenta, empecé a tararear la misma melodía, que llenaba el bosque silencioso. Al principio era un zumbido nervioso, mezclado con los restos del miedo, pero a cada paso se hacía más fuerte.
"Vamos, Robyn", murmuré para mis adentros, con una voz apenas audible por encima del torrente de agua. "Puedes hacerlo. Paso a paso".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Pexels
Un escalofrío me recorrió la espalda, no sólo por el frío, sino por una sensación repentina y reconfortante. Era casi como... la mano del abuelo en mi hombro, una silenciosa seguridad de que estaba aquí, de algún modo, instándome a seguir adelante.
El sendero se extendía ante mí, una cinta retorcida de tierra y hojas que desaparecía entre el denso follaje. El zumbido continuaba, una línea vital que me conectaba con el abuelo, su espíritu, una presencia reconfortante que me guiaba a través de la enmarañada maleza.
Cuando los intensos rayos del alba se asomaron entre las copas de los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, me topé con una visión que me hizo lanzar un grito ahogado. Allí, a lo lejos, arqueado sobre el agitado río, había un puente. El mismo puente que había visto en el mapa.
No estaba segura de lo que me esperaba al otro lado del puente, pero por primera vez en lo que me pareció una eternidad, una pizca de esperanza parpadeó en mi interior. Puede que me hubiera metido en este lío, pero estaba decidida a encontrar la salida. Y esta vez no estaría sola. El espíritu del abuelo, sus lecciones grabadas en mi corazón, estarían conmigo en cada paso del camino.
El sol pegaba sin piedad, convirtiendo el suelo del bosque en un horno sofocante. Un dolor punzante me subía por la columna vertebral y me dolían las piernas a cada paso que daba.
Cada hora que pasaba, la reconfortante sombra se convertía en un confuso laberinto. Los puntos de referencia que recordaba de mi infancia -el roble gigante con el columpio de neumáticos, el arroyo balbuceante repleto de renacuajos- no aparecían por ninguna parte.
El pánico roía los límites de mi cordura. ¿Me había vuelto a perder sin remedio? ¿Vagaría por estos bosques para siempre, como un cuento con moraleja para niños desobedientes?

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
Justo cuando estaba a punto de rendirme a la desesperación, los árboles se adelgazaron, revelando un pequeño claro bañado por la luz dorada del sol. Me desplomé sobre la mullida hierba y solté un sollozo de alivio. El mundo se desdibujó a mi alrededor. La garganta me rugía como papel de lija, pidiendo una gota de humedad.
Entonces, un codazo húmedo en la mano me dijo que estaba... viva. Mi visión borrosa se centró en una nariz negra, insistente y viscosa. Antes de que pudiera reaccionar, apareció un gran perro marrón, con la lengua en una sonrisa de felicidad. Me lamió la cara, y el áspero ronquido me reconfortó.
Un coro de voces apagadas surgió entonces de entre los árboles. "¡Ahí está! ¡Está aquí! La hemos encontrado".
Me invadió una oleada de alivio, tan intensa que amenazaba con hundirme. Lo último que percibí fue el lejano gemido de las sirenas. Luego, la oscuridad. La oscuridad más absoluta me envolvió.
***
Un techo blanco me recibió cuando abrí los ojos. Un dolor sordo me palpitaba detrás de las sienes. Sentía el cuerpo pesado y anclado a la cama del hospital.
Un sollozo ahogado escapó de mis labios y una figura a mi lado se agitó. Me invadió una oleada de calidez cuando la mano de la tía Daphne apretó la mía, y su tacto fue una fuerza que me ancló en la bruma desorientadora.
"¿Robyn? ¡Estás despierta!", su voz, normalmente nítida y serena, contenía un temblor de alivio.

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
"Tía Daphne... lo siento mucho", me disculpé entre dientes, con un torrente de arrepentimiento que amenazaba con ahogarme.
Su ceño preocupado se frunció aún más, pero me ofreció una sonrisa tranquilizadora. "Tranquila, cielo. Ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa".
A salvo. La palabra resonó en mi cabeza, un inquietante contraste con el miedo y la soledad que me habían atenazado en el bosque. Se me llenaron los ojos de lágrimas, que se derramaron sobre las sábanas blancas y almidonadas.
"Estaba tan equivocada", grité. "Sobre el abuelo. Él tenía razón. Siempre tenía razón".
La tía Daphne me apretó la mano, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. "Nunca dejó de quererte, cariño. Incluso cuando te enfadabas, incluso cuando no lo entendías. Incluso cuando te peleaste con él por no haberte comprado aquel reloj inteligente sólo dos semanas antes de su muerte".
La vergüenza me ardía en la garganta, más caliente que cualquier lágrima. "No merezco su amor", susurré, las palabras espesas de arrepentimiento. "Nunca lo aprecié, ni nada de lo que hizo por mí. Siempre estuvo ahí para mí. El abuelo fue mi madre y mi padre después de su muerte. Pero yo...".
Una leve sonrisa asomó a los labios de tía Daphne. "Él sabía que volverías en ti, cariño. Siempre creyó en ti, incluso cuando tú no creías en ti misma".

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
Metió la mano en una bolsa que había junto a su silla y sacó una caja de colores brillantes. Se me cortó la respiración al reconocer el familiar papel de envoltura azul: el mismo que el abuelo utilizaba siempre para los regalos.
"Esto es para ti", dijo la tía Daphne con suavidad, colocando la caja sobre mi regazo.
Me temblaron las manos al desenvolver el paquete y se me hizo un nudo en la garganta. En su interior, una flamante Xbox brillaba bajo la intensa luz.
"El abuelo quería que tuvieras esto", continuó la tía Daphne. "Dijo que cuando aprendieras el valor del trabajo duro, cuando comprendieras la importancia de la paciencia y la perseverancia, entonces sería tuya".
El peso del amor del abuelo, su fe inquebrantable en mí, se abatió sobre mí. Me corrieron lágrimas por la cara, cada una de ellas una disculpa silenciosa, una promesa de hacerlo mejor.
Respiré hondo y me enjugué la cara con el dorso de la mano. Una nueva determinación se instaló en mí, firme e inquebrantable. "Me portaré bien, tía Daphne", prometí, con la voz ronca pero firme. "Trabajaré duro. No defraudaré más al abuelo".
La sonrisa de la tía Daphne, esta vez más brillante y llena de auténtica alegría, fue toda la seguridad que necesitaba. Extendí la mano hacia la cabecera de la cama y saqué el pequeño tarro de miel.
"¿Quieres un poco de miel, tía Daphne?", pregunté, ofreciéndole el tarro pegajoso.
Un parpadeo de sorpresa cruzó su rostro, y luego una sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Cogió el tarro, metió un dedo y probó la miel.
"Es dulce", dijo, con voz suave. "Como tú, Robyn. Como tú".
Los años pasaron volando. Ahora, a los 28, a un millón de kilómetros de aquella adolescente gruñona a jefa apícola con dos pequeños terrores propios (¡a los que afortunadamente les encanta la miel!), he aprendido un par de cosas sobre la responsabilidad.
¡Gracias, abuelo! (Levantando un tarro de miel al cielo) ¡Ésta es para ti!

Imagen con fines ilustrativos | Foto: Getty Images
Dinos qué te parece esta historia y compártela con tus amigos. Puede que les inspire y les alegre el día.
Mientras un vulgar colmenar enseñaba a Robyn el verdadero valor de la vida, en otro rincón, un ignorante Hugo pensaba que su difunta abuela sólo le había dejado una urna de cenizas tras su muerte. La condenó, sólo para darse cuenta de lo equivocado que estaba cuando la urna se hizo añicos. He aquí la historia completa.
Este relato está inspirado en la vida cotidiana de nuestros lectores y ha sido escrito por un redactor profesional. Cualquier parecido con nombres o ubicaciones reales es pura coincidencia. Todas las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo. Comparte tu historia con nosotros, podría cambiar la vida de alguien. Si deseas compartir tu historia, envíala a info@amomama.com.
